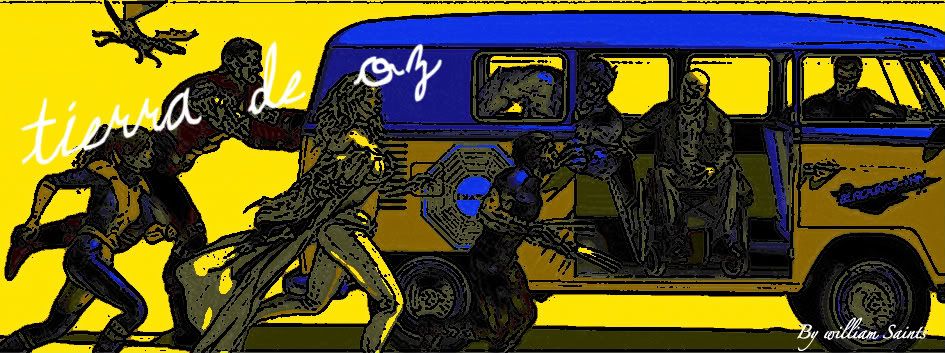Hace algunos años tuve una crisis sobre la muerte. Uno de los vecinos de mi abuelo, un muchacho de mi edad, se había suicidado. Su muerte representó varias cosas para mí: por un lado, estuve frente al primer caso de "hubo tantas cosas que no nos dijimos"; por otro, encontré que mi ideal de vida, una que se prolongaba hasta mi vejez, era tan sólida como un castillo de naipes. Podía morir en cualquier momento.
De ahí empecé a obsesionarme más de lo saludable con la cuestión de la vida después de la muerte. "Mi vida puede acabar en cualquier momento", pensaba, "y quiero saber qué hay después, o si hay un después". Pasó el tiempo y, a causa de mi trabajo en periódicos, empecé a ver muerte por todos lados, y a ver cómo las cosas malas no sólo ocurrían a quienes lo merecían, sino que era una cuestión que llegaba a parecer incluso aleatoria. E inició la espiral: asesinan a balazos, de carro a carro, a un amigo, hermano de un compañero de clases y una de las personas más nobles que he conocido; destrozan a balazos a un compañero de secundaria afuera de un antro de "distinguida" zona de Culiacán (meses después me enteré que su asesinato fue, justamente, el causante de un toque de queda extraoficial en Culiacán durante el 2008); matan, en fuego cruzado, a un joven que trabajaba en el mercado Garmendia; dan muerte al hijo de mi muy apreciado jefe; "levantan" y asesinan a Humberto Millán, periodista político cuyo asesinato apunta totalmente a cuestiones 100% políticas... "Levantados", torturados, asesinados, terrorismo, abuso animal, violaciones, accidentes víales. Muchos, muchos muertos, todos los días.
Y llegué a un punto en que no pude evitar sentir envidia de los muertos. Mi obsesión con la vida después de la muerte se nubló por las muertes que me rodeaban. El trabajo empezó a sentarme mal (y sigue haciéndolo), y, como cualquier persona al tanto de lo que ocurre, la esperanza de un mejor país empezó a volverse cada vez más utópica. Después de romperme la cabeza por la cuestión de la muerte —nacida de mi miedo infantil por morir—, en estos últimos días la he abrazado más de lo que me gustaría, pues la percibo latente y familiar hoy más que nunca. No sé en qué momento empecé a sentir envidia de toda esa gente que se muere, pero me sorprendí cuando caí en cuenta de ello: esa gente no tendrá que lidiar ya con nada de esta, con matanzas, con depresión económica, con días sin sentido, con el gobierno, con el presidente, con todas esas cosas que están lacerando a México y que la están convirtiendo en una mierda, algo donde muchos no queremos estar al morir.
Y puede sonar banal e irrespetuoso, pero soy sincero: empiezo a sentir envidia de las personas que se mueren. No sé qué tanto tendrá que ver eso con mi modo tan pesimista de ver la vida o la situación actual de México, pero viendo que cada día parece superar al anterior en lo que respecta a cosas malas en México, mi capacidad de lidiar mentalmente con todo esto se encuentra menguante. Cada día se da fe de la incapacidad de México, de su gobierno y de su sociedad; de ofrecer un futuro a la gente de mi edad y a la más joven ("¡Alguien piense en los niños!"), por lo que, no pudiendo ofrecer prosperidad para el futuro, no sé cómo se pretende que este país salga adelante. No hay seguridad, no se respeta a la vida y la gente empieza a dejar de quererse. Esta tradición mexicana de egoísmo —uno de los pilares de la sociedad mexicana del siglo XX— no llevó a nada bueno a nuestros abuelos y nuestros padres: nos tornó en entes sin importancia social, cuando deberíamos ser una fuerza impoluta y perfecta contra cualquier cosa mala que nos aceche.
Superé mi trauma sobre la vida después de la muerte. Si no hay nada después, bienvenido sea. Siento envidia ahora de esa nada, pues aquí están pasando tantas cosas que a veces creo que no puedo con ellas.